La abeja como sujeto de derecho. Entrevista a Cristian Stehmann
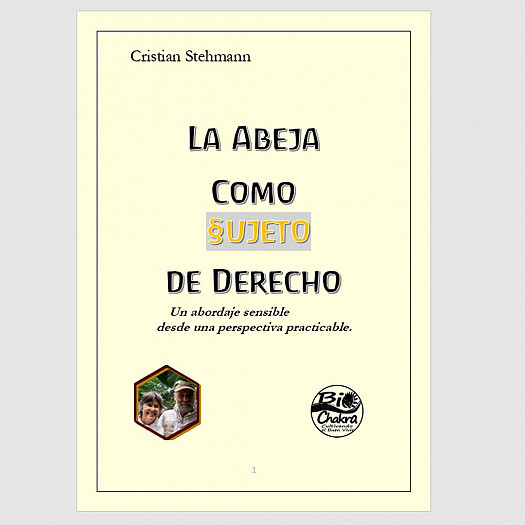
Cristian Stehmann, nos plantea por qué la abeja debería ser sujeto de derecho. También nos comparte algunos principios de la Apicultura Biodinámica.
Gaceta del Colmenar: Bienvenido. ¿Cómo nació tu vínculo con las abejas? y ¿qué te llevó a dar este paso de escribir un libro sobre ellas como “sujetos de derecho”?
Cristian Stehmann: Gracias. El vínculo nació en mi infancia, por un amigo de mi padre en Don Torcuato. En el fondo de su terreno tenía unas abejas y cuando yo acompañaba a mi padre a visitarlo, me iba al fondo y me quedaba ahí un tiempo largo mirando, observando las colmenas… después en algún momento le he ayudado a, por ejemplo, recuperar un enjambre y en algunas tareas de la colmena. Muchos años después viví en Traslasierra (Córdoba), donde tuve la oportunidad de colaborar en una fundación llamada “Orden del colmenar”, que entre otras cosas promovía la apicultura y donde también se daban algunos cursos del tema. Volví a Buenos Aires eventualmente, y hace unos 15 años decidí retomar el vínculo con las abejas, y volví a trabajar con ellas. Hice un curso en la facultad de veterinaria de la UBA, entre otros, y buscando un lugar en el campo donde tenerlas, me vinculé con una granja biodinámica, donde tengo mis colmenas ahora.
Continuando con mi formación apícola, y en mi búsqueda, empecé a encontrar muchos puntos disonantes, y ahí me encontré con textos y miradas diferentes: con la mirada de la apicultura biodinámica. Dentro de la apicultura biodinámica hemos formado un grupo de referentes y apicultores de toda Latinoamérica. Y a partir de ahí, en un encuentro sobre agricultura, salió la idea de también divulgar esta mirada de la abeja como un sujeto de derecho. Porque de alguna manera, en las apiculturas generalmente vemos a la abeja como como un ser vivo, en el mejor de los casos como un animal o un ser social que trabaja y es muy hacendoso: nos da beneficios… pero muy pocas veces hacemos el ejercicio de ponernos del lado de las abejas y ver cómo ellas miran el mundo, ¿no?.
También en la apicultura biodinámica se propone que la abeja tiene un rol muy importante en una granja, en un sistema productivo, simplemente por su presencia. Eso es algo que generalmente, cuando tenemos una mirada productivista, no lo estamos visualizando.
Bueno, de ahí surgió un poco la idea y después de ahí, pensar: ¿cuál es la naturaleza de este ser? Porque los derechos van un poco acorde a las necesidades o a la naturaleza de quien los tiene, ¿no? Bueno, y a partir de ahí profundizarlo, y escribir este texto como una propuesta.
GC: En tu libro propones reconocer la abeja como sujeto de derecho. ¿Cómo explicarías de manera resumida? (ver el libro en https://bit.ly/lodescargo )
CS: Generalmente consideramos que el ser humano es el único que tiene derechos, o que los derechos o las normas regulan los vínculos entre los seres humanos, ¿no? También podíamos ver quiénes son los que los que por ahí definen los derechos y cómo se construyen estos. Si son relaciones de poder, desde quien domina hacia quien de alguna manera es controlado, o si son relaciones de paridad.
Sin embargo, no es que el concebir los derechos automáticamente hace que eso se lleve a la práctica. Los seres humanos generalmente vemos al resto del universo como objetos, como un yacimiento, interminable de recursos que satisfacen nuestros derechos. Y hoy sabemos que el mundo es limitado, que los bienes comunes o hasta los recursos naturales son limitados. Eso lo vemos en el agua, y en muchos otros elementos. Y empezamos a considerar si la naturaleza no debería también ser considerada como un sujeto de derecho. Es decir, que más allá de resguardar o de querer satisfacer nuestras necesidades, debemos cuidar también las necesidades que tiene la naturaleza.
En mi opinión, la abeja no la deberíamos considerar un animal ni doméstico ni un animal de granja, pero, de todos los animales con los cuales nos vinculamos como seres humanos, es sobre el cual más hay escrito; y sobre el cual hay más legislación también, siempre amparando al ser humano que puede ser el apicultor, o sea quien está a cargo de colmenas, o a la sociedad en general. Pero prácticamente no hay antecedentes en los cuales se vean los derechos de la abeja de o la colmena; que de por sí, tienen algún derecho a que se respete su propia existencia, ¿no?.
Las abejas no tienen las herramientas legales para hacer valer sus derechos: siempre van a depender de los seres humanos para que los tengamos en cuenta, porque ellas no pueden estudiar abogacía, no pueden apelar ante una corte. Entonces, en cierta manera se los consideraría como personas en cuanto a su vínculo con los derechos, pero no humanas, porque no tienen ese recurso para hacerse defender, hacerse valer.
GC: ¿Qué obstáculos encontrás en lo legal y lo cultural para que esta visión sea aceptada?
CS: Es una propuesta muy reciente y como todas las propuestas culturales, son un proceso, no es una imposición, tampoco es un cuerpo cerrado, sino es una invitación a corrernos de nuestro lugar, de la cotidianidad o de la práctica profesional, de nuestro criterio, por ahí hasta de sentido de empresa o de tradición familiar o lo que fuera, a ponerse un lugar distinto, y mirar lo que estamos haciendo.
Eso requiere tiempo, no veo un obstáculo porque es como una idea, un pensamiento. Es una invitación a pensar. En ese sentido, no encuentro una dificultad. Quizás sí, tenemos hoy en día un ritmo tan acelerado para para hacer las cosas que en general nos tomamos poco tiempo para reflexionar y para pensar si lo que hacemos es realmente lo mejor que podemos hacer, es lo más adecuado, es lo que resuena en nuestros corazones, es lo adecuado para para los demás con quienes estamos trabajando, en este caso para las abejas y también para el ambiente. Y quizás también los beneficiarios de los de los productos que podemos obtener de las colmenas. El grado de honestidad y de sinceridad con el que estamos haciendo nuestras prácticas, es un poco eso.
Para mí lo principal es que estemos dispuestos a sentir si lo que hacemos es lo más adecuado o si queremos al menos repensarlo. No significa que podamos cambiar un paradigma de un día al otro, pero al menos no predicarlo, como se viene haciendo cada vez más hace 200 años en la apicultura, donde cada vez se busca un mayor grado de eficiencia y cada vez se arrincona más la resiliencia de las de las colmenas. Y bueno, y está a la vista, no hace falta pensar mucho, está a la vista de que ese paradigma ya no funciona. Cualquier apicultor, no importa la práctica que haga, se está dando cuenta de que hay conflictos que dentro de ese paradigma no se pueden resolver.
GC: ¿Cuáles son las prácticas más comunes, según tu experiencia, que atentan contra estos derechos, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta mientras las practicamos?
CS: Diría que el recambio sistemático de reinas, hago hincapié en sistemático porque podríamos quizás en excepciones pensarlo. Pero llevamos a la colmena a un estado permanente de crecimiento y cualquier ser biológico que está creciendo permanentemente a mucha velocidad, como es una colmena, sacrifica otros aspectos de su desarrollo, como sabemos que pasa en las colmenas que pierden su capacidad de autolimpieza, de comunicación y otras que no las estamos viendo continuamente.
La trashumancia, también como una práctica sistemática, porque la colmena establece un vínculo con todo el ambiente, y hasta se está estudiando, pero nosotros como apicultores sabemos muy poco acerca de cómo incide la abeja en la selección de los microorganismos que hay en el ambiente, por ejemplo. El mudarla y el trasladarla reiteradas veces le genera un estrés crónico a la colmena y tampoco permite que haya ese diálogo con el ambiente.
Después, el alimentarla sistemáticamente. Porque la abeja desde hace mucho tiempo hace una selección de sus alimentos y ni siquiera a veces estudiamos en profundidad qué es lo que necesita y le damos suplementos, para suplir las carencias que nosotros mismos les generamos y las estimulamos y las alimentamos con alimentos industriales ultra procesados, ¿no? Respecto a esto; por un lado, hay un tema de coherencia porque a nuestros consumidores le decimos: «Consumí miel, que es lo mejor que hay, y no consumas alimentos ultra procesados» pero le damos los alimentos ultra procesados a quien produce la miel, para que viva y para que sobreviva. Entonces, quizás el unificar el mensaje de lo que decimos con lo que hacemos, es un buen comienzo.
Y quizás lo cuarto que diría es que la forma natural que tiene la colmena de reproducirse es la enjambrazón. Desde hace 100 años por lo menos seleccionamos las abejas por mansedumbre y otras características. Y hay un proceso que también está bastante estudiado, acerca de qué sucede durante ese proceso de enjambrazón y el nacimiento de un ser nuevo. Entonces, facilitar eso es quizás un proceso muy importante para que desarrollemos una colmena saludable y con su resiliencia. Estamos haciendo con las colmenas algo que no hacemos prácticamente con ningún otro ser, que es impedir su reproducción. El permitir que enjambren es importante; obviamente que para eso tenés que practicar apicultura que sea fijista y el apicultor tiene que estar cerca de las colmenas, para poder ofrecerles un cobijo y que sigan estando dentro del apiario.
Otra cuestión es no ver el ciclo de las abejas. Nosotros vemos el ciclo anual de las colmenas, pero ¿cuál es el ciclo de vida de una colmena? Nosotros entendemos el ciclo anual y, como reemplazamos las reinas, sabemos que en primavera, en el momento que a nosotros nos parece oportuno, van a empezar a poner de vuelta muchos huevos, van a nacer muchas obreras y van a juntar mucho néctar para que podamos vender mucha miel. Pero la abeja, ¿todos los años tiene el mismo ciclo? o tiene un proceso de nacer, de crecer, de estabilizarse, y cuando se estabiliza, que no es el momento de su máximo desarrollo, sino después, por ahí tiene unas conductas donde es menos productiva, pero es mucho más estable, ¿no? Y quizás sea mucho más interesante trabajar con esas colmenas que con las colmenas en su máximo momento de desarrollo. Y probablemente también muera en algún momento, y eso es parte natural y no que muera por consecuencia de la mala praxis de la agricultura en general o por la mala praxis nuestra que nos lleve a que no a que pierdan su resiliencia respecto a las enfermedades y llegue un momento que colapse.
GC: ¿Qué opinas o pensas del rol de los apicultores en este cambio de paradigma del que venimos hablando y de la construcción colectiva como herramienta para el cambio?
CS: A ver, a nivel general, todos y todas somos bienvenidos. Ahora, muchas veces pasa que en los cambios tecnológicos por decir o de miradas de enfoques en la agricultura, estos no se dan tanto por quiénes están haciendo las prácticas, sino por quienes se incorporan. Cuando uno se incorpora quiere hacer algo diferente y después cuando está instalado defiende lo que ya está haciendo, se vuelve conservador. Entonces de alguna manera se hace más difícil que quienes profesionalmente estamos en el vínculo con las colmenas hagamos esas transiciones. Es más probable que lo hagan quienes se quieran ir incorporando. Eso no nos excluye, digamos, sino que sucede muchas veces. Ahora, nosotros hemos estado en el congreso de apicultura del periurbano, y es un lugar de encuentro entre los apicultores profesionales, entre quienes se están formando y entre las zonas con mayor densidad poblacional, por lo menos en el caso de la Argentina. Entonces, en esa interfaz seguramente se van a dar muchas miradas diferentes no tan productivistas, sino donde relacionan la necesidad de cuidado del ambiente con la necesidad de preservar las especies y también seguramente la necesidad de producir alimentos. Y yo interpreto que en ese lugar va a haber muchos cambios en el próximo tiempo. De hecho, las mismas asociaciones que son sumamente valiosas, o sea, la mesa apícola de periurbano, busca que no se hagan acciones individuales, o complementar las acciones individuales con el trabajar en forma colectiva y en red. Está sentando bases muy valiosas para promover la apicultura en el periurbano y para también para resguardar las abejas y a su vez para solucionar situaciones que se dan en estos ambientes o en ambientes urbanos donde puede haber un enjambre por ahí que moleste y que necesite de la intervención de alguien que sepa cómo hacerlo, o sea, de un profesional. Yo veo que ahí se va a dar el cambio del paradigma. Seguramente hay lugares donde se puede hacer una apicultura en escala, muy respetuosa y responsable del vínculo con las abejas. Pero si uno toma un mapa y mira dónde hay un lugar donde el agronegocio no haya hecho un impacto que sea muy desfavorable para las abejas, se tiene que ir bastante lejos, no son tantos los espacios. Entonces ya cualquier apicultura que hagamos tiene un montón de dificultades, y en esos contextos hacer una apicultura más cuidada es difícil porque un productor que ya tiene una escala y tiene una infraestructura está como una rueda que está obligada a conservarla. También he conocido apicultores que por ahí me dijeron, «Bueno, tuve hasta 3000 colmenas y me fundí y decidí tener 1000 o menos y ahora vivo más tranquilo.”
A veces para desarrollar la apicultura pareciera no importar tanto cómo manejamos a las abejas (porque apelamos siempre a la resiliencia de ellas), sino al precio del gasoil o del azúcar. Es absurdo leer en foros apícolas todo el tiempo: que cuánto sale el tambor, por qué no podemos usar tambores reciclados en vez de nuevos, cuánto sale el flete, el gasoil o si alguien consigue azúcar barata. Es como si un médico estuviera hablando del precio del taxi o el valor que sale la ambulancia, el costo del medicamento, etc. profesionalmente es como que estamos en un lugar donde pareciera que estamos muy mal de la autoestima. Y muchas veces, poner el cuerpo, es un clásico que uno diga: «Bueno, yo dejé de trabajar con las colmenas cuando ya no me daba la espalda.» Es como extraño que o nos debamos sacrificar nosotros o eventualmente a los empleados, porque son a veces también una variable de ajuste, o a las abejas. Necesitamos salir de esa ecuación.
GC: ¿Qué impacto te gustaría que tenga este libro tanto en la sociedad como en las políticas públicas?
CS: Que se revea la legislación que hay respecto de las abejas. Hay algunas que son más avanzadas donde, no digo que se haga, pero sí se promueve, el cultivo de la biodiversidad. Recuperar bosques o flora nativa, incluso sembrar flores en las banquinas. Pero, por otro lado, por ahí la misma legislación dice que cualquier colmena que no tenga cuadros móviles necesita ser eliminada por tema de sanidad. Y eso se entiende, coincide con la lógica de la apicultura, de cuadros móviles que está instalada en la Argentina, pero quizá no sea el mejor paradigma para manejar la sanidad de las abejas. Entonces, lo que aspiraría en lo público es que tengamos la capacidad de rever y paulatinamente construyendo normas, digamos, que sean acordes a la apicultura que necesitamos de aquí en adelante, entre otras quizás donde fomentar más y la apicultura del periurbano y de alguna manera buscar encuadres para ver cómo es la convivencia de las abejas en los espacios urbanos. Y lo pongo en esos términos porque quizás eso necesitamos construirlo como como sociedad porque las abejas de hecho existen en los ambientes urbanos y medio que nos hacemos los tontos, o las negamos, o llamamos desesperadamente a los bomberos o al municipio cuando vemos una abeja. Y ahí en ese espacio necesitamos también una interacción con lo público para mejorar el vínculo con las abejas, como quizás otras sociedades culturalmente ya lo tenían, incluso en este continente; necesitamos reconstruir ese vínculo. En lo privado me parece salir de la matriz de la explotación apícola. No neguemos que las abejas son tan laboriosas y tan generosas que en años mediocres o buenos nos van a dar un excedente, el cual podemos aprovechar, ¿no? Y solamente en los años malos van a necesitar un poco más de nuestro acompañamiento, pero no las llevemos contra las cuerdas todo el tiempo. Eso también es responsabilidad de los profesionales, así como es responsabilidad, no recetar remedios a tontas y a locas a cualquier costo, sino que su paciente, su sujeto de derecho con el que interactúa, que en ese caso es un ser humano, construya su salud en base también a sus vínculos con el ambiente, a sus vínculos sociales, a qué es lo que ingiere, y que la intervención más drástica sea el último recurso, cuando realmente este es necesario.
GC: Para cerrar, si tuvieras que darle un consejo práctico y uno filosófico a un apicultor joven que recién empieza, ¿cuáles serían los consejos?
SC: En cuanto a la práctica, va un consejo muy básico, porque muchas veces cuando empezamos curso de apicultura en realidad empezamos curso de carpintería, porque las abejas saben hacer de todo, menos construir su morada, o la estructura externa de su morada. Entonces, cuando empezamos a veces hacemos sistemáticamente lo que nos enseñan o buscamos un montón de moradas alternativas que son hermosas, pero que hay que estudiarlas mucho para saber si son funcionales al compromiso que nosotros tenemos con las abejas. Por ejemplo, si hacemos una colmena de barro, hace miles de años que se usan colmenas de barro, pero si la dejamos en la intemperie en el clima acá, en la región pampeana, no va a durar un año. Entonces, lo que nos parecía una cosa ideal y beneficiosa, estamos provocando un daño a las colmenas.
Tenemos que pensar cómo hacemos las cosas. Si trabajamos con colmenas alternativas busquemos quiénes trabajan con ellas e indaguemos un poco antes de hacer lo primero que se nos cruce por la cabeza. Si trabajamos con colmenas convencionales, mínimo redondeémosle los bordes, o sea, no le dejemos un cajón cuadrado adentro, porque las abejas no saben qué hacer cuando llegan a una esquina. Así como nosotros caminamos a lo largo de la cuadra y llegamos a la esquina y tenemos que parar y mirar a todos lados, las abejas se quedan mirando. Entonces, mínimo con aserrín y cola redondearlas y vamos a ver que eso va a cambiar completamente la conducta de la de las abejas dentro del cajón. Las colmenas muy fuertes lo redondean con cera y propóleo, pero hasta que llegan a esa capacidad les lleva mucho tiempo, y no pueden tener un manejo de su espacio dentro de la colmena si no pueden caminar en todas direcciones libremente en la colmena. Y bueno, y eso que observemos, ¿no?, que nuestra mayor parte de del trabajo con las abejas sea observarlas, tantearlas, ver cómo vuelan, sentir los aromas y no ir con una actitud mecanicista, digamos, donde solamente buscamos encontrar en la realidad lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos nuestro manual de prácticas.
Respecto al consejo filosófico: que aborde el mundo de las abejas, de las colmenas, con curiosidad, que conserve el impulso que lo lleva hacia el conocimiento de las abejas, que no renuncie a él. Que conserve su humildad, y que las trate como hermanas en la naturaleza, como seres que tienen los mismos derechos que nosotros.
GC: Muchas gracias por tu tiempo y conceptos.
Contacto Cristian Stehmann: biochakra@hotmail.com - IG @bio_chakra – biochakra.com.ar (+54) 9 1133181191









